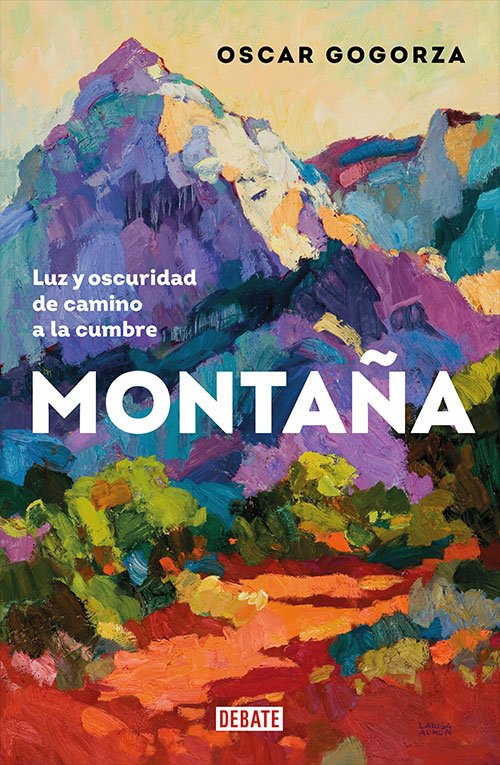Montaña viatja en el temps, a través de diverses històries universals i alguna aventura inèdita de l’autor, per explicar la misteriosa relació de l’ésser humà amb els cims, i sobretot amb ell mateix i amb els altres: dels pioners al Mont Blanc a l’avantguarda de l’estil alpí a l’Himàlaia; de la curiositat científica de Saussure a la recerca de la perfecció ètica i estètica de Steve House… Hi ha tantes motivacions i justificacions per llançar-se a pujar muntanyes com persones hi ha al món.
També esbossa el que sembla ser un somni que mai no s’acaba de complir: la pretesa «bogeria» de Paul Preuss, que a principis del segle XX defensava que l’ús de la corda molestava l’escalador, entronca amb el costum d’Alex Honnold de moure’s per la paret com si estigués nu; els vuitmils, abans sinònim d’èpica i dificultat, són ara una destinació per a turistes; i dones com Lynn Hill o Wanda Rutkiewicz continuen exemplificant l’accidentat camí de la igualtat en un món vertical ple de contradiccions i fins i tot de tramposos dopats a base de mentides. Cada generació millora l’anterior a força de velocitat, tècnica i noves eines; però la mort, i el joc per escapar-se’n, continua sent el fil conductor que acompanya el legítim desig d’exposar-se al límit per conquerir… allò inútil?