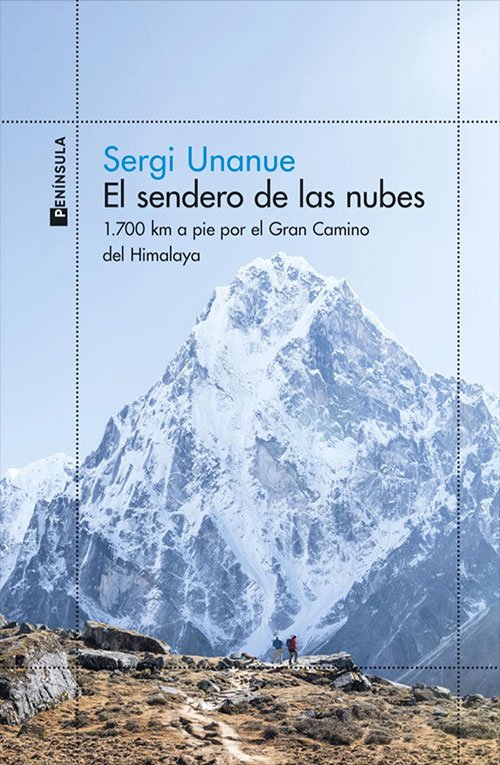Con las yemas de los dedos, palpé los recovecos de un cuerpo que me parecía ajeno: el mío. No me había visto desnudo en meses y lo que veía me horrorizaba. No había rastro de grasa en la barriga. De hecho, no había rastro de grasa en ninguna parte. Por primera vez en la vida, se me marcaban los huesos de la cadera y mis costillas parecían querer romper la piel. Había perdido, al menos, quince kilos, y estaba esquelético.
Hacía ochenta días que había empezado a recorrer, sin experiencia previa, los caminos más altos del mundo y no cabía duda de que aquella aventura me había cambiado para siempre. En todos los sentidos.
Cuando mis manos palparon las piernas, me sorprendí aún más. Su dureza me resultaba irreconocible. Y la del trasero, con unas nalgas que parecían esculpidas en mármol y que pellizcaba como si fueran de otro. ¿Quién me iba a decir que la manera que encontraría de tener un culo así era andando más de 1.000 kilómetros con veinticinco kilos en la espalda? Pero ¿a que precio? Había estado muy cerca de la muerte, demasiadas veces. El Himalaya es duro e implacable.
No reconocía ni mi cara, que se escondía en gran parte bajo una frondosa y descuidada barba rizada. Sin embargo, el resto era incluso peor: tenía los ojos hundidos en sus cuencas, profundos y perdidos; los pómulos prominentes, salidos por encima de unas mejillas chupadas; mi piel estaba tersa y mucho más oscurecida que la del torso, repleta de marcas rojas en los carrillos, la frente y alrededor de los párpados, en parte por haber estado vomitando con violencia las últimas horas.
Por primera vez, sentí que necesitaba una ducha, aunque fuese una delas de cubo y vaso como los primeros días. Llevaba más de un mes sin tocar el agua y, como al fin podía observarme, me veía sucio en todos los rincones posibles, con roña que se extendía por todo mi cuerpo.
¿Para qué estaba haciendo todo eso? Ya ni me acordaba. Me había metido en un reto demasiado grande y demasiado largo. Condenándome a pasar todo mi tiempo con una persona que aborrecía y detestaba. Era una expedición destinada al fracaso.
Sin embargo, lo peor de todo era una cuestión que no dejaba de repetirse en mi cabeza: «Esto no se ha acabado». Un eco constante en mi mente que se repetía mientras mientras me maldecía por haber aceptado semejante locura. «Esto no se ha acabado». Por delante había más, teníamos que acabar de cruzar todo el Himalaya. Y, por supuesto, en pleno invierno. «Vlaro que sí, no había mejor plan», me decía en tono sarcástico. Ya no había vuelta atrás, había que completar el camino.
Fuimos inocentes y engreídos al pensar que íbamos a poder hacerlo. Y encima solos. Era imposible, así nos lo había dicho todo el mundo. En el fondo, aún pensaba que exageraban cuando se mostraban tan categóricos. Nosotros podíamos. Solo necesitábamos contar también con la suerte necesaria. Podíamos logralo, pero, una vez más, resonando la misma pregunta: ¿a que precio?
«Esto no se ha acabado». Esto no se ha acabado. Aún no.
El blanco me rodeaba por completo. Blanco en todas y cada una de las paredes. Blanca la luz de los fluorescentes que me alumbraban. Blancas las sábanas, la almohada e incluso los muebles a mi alrededor. Me encontraba absolutamente solo en esa blanca habitación. No era ninguna novedad: durante los últimos cinco días no había salido de esas cuatro paredes y, durante la mayoría del tiempo, no tenía compañía alguna.
Había estudiado todas las nimiedades de la sala. Sabía a qué hora el sol empezaba a iluminar la pared de mi derecha, la más alejada de mí, y a qué hora debía levantarme para correr las cortinas de mi ventana y no cegarme así con los rayos de media mañana. Conocía el ángulo de inclinación perfecto de mi camilla para comer, para leer un libro, mirar una película o para dormir. También había memorizado las horas en las que me visitaban algunas de las enfermeras para realizar el chequeo periódico. Hacía ya tres minutos que alguien debería haber entrado, pero al parecer hoy iban con un poco de retraso. Finalmente, llamaron a la puerta.
—¡Adelante! —respondí en inglés alzando un poco la voz.
—¿Cómo te encuentras hoy, Sergi?
Me alegró ver que era Reeya, la enfermera que más cómoda parecía hablando conmigo. Era la primera visita del día, a las ocho de la mañana, por lo que, hasta ese momento, no sabía a quién le tocaba trabajar hoy. Después de tantos días, ya había notado que muchas de las enfermeras parecían no disfrutar mucho de las conversaciones con los pacientes, del mismo modo que yo me moría por hacer algo que me distrajera. Sin embargo, Reeya siempre me contaba alguna cosa mientras me tomaba las pulsaciones, la temperatura y la presión arterial para comprobar mi estado. Además, hablaba un inglés perfecto. Tenía que aprovecharlo.
—Estoy bien, mejor que ayer, pero aún sin nada de hambre. ¿Cómo está Katmandú?
—El brote sigue empeorando. Ya hay más de ocho mil personas infectadas con dengue y los hospitales no dan abasto. Nadie se esperaba que pasara una cosa así, aunque viendo la evolución de los últimos años, alguien se lo podría haber imaginado —me contó mientras me colocaba el termómetro en la oreja.
—¿No había pasado antes?
Durante los primeros días ingresado se me hizo raro hablar con un cacharro metido en el oído, pero ya me había acostumbrado.
—Para nada. Aquí en Nepal no teníamos el virus del dengue, pero como cada año hace más calor, ahora en verano sí que hay casos. Es triste, pero parece que tendremos que aprender a convivir con él.
El termómetro marcaba 36,5 grados. Un nuevo día sin fiebre, ya quedaba menos para salir del hospital.
Cinco días atrás, había empezado a notar que algo no estaba bien. Los escalofríos intermitentes que recorrían mi cuerpo me advertían de que estaba destemplado, aunque no quisiera darle más importancia. En un albergue del centro de Katmandú, mi primera solución fue tomarme un paracetamol, meterme en la cama y esperar a estar mejor la mañana siguiente. Pero al ver que la sensación de malestar no disminuía, mi cabeza no pudo seguir negando lo evidente: tenía los síntomas del dengue.
Por las calles de la capital, desde hacía ya unos días, se escuchaban rumores de un brote que estaba afectando a miles de personas. Y el dolor en mis tobillos me recordaba las docenas de picaduras de mosquitos, encargados de transmitir la enfermedad, que había ido acumulando en la última semana. Un análisis lo confirmó al llegar al hospital. Tenía el virus y el termómetro rozaba los cuarenta grados. Nunca había tenido tanta fiebre. Debía quedarme allí.
Durante los siguientes días, mi temperatura no bajó y, noche tras noche, tenían que cambiarme las sábanas empapadas de sudor. Aun así, lo más preocupante era el conteo de plaquetas, que se mantenían en una cifra ridículamente baja en los análisis de sangre.
—Está todo genial, Sergi —dijo Reeya apuntando mis constantes en el bloc que colgaba de mi camilla y recogiendo sus bártulos—. ¿Aún tienes en la cabeza eso de cruzar el Himalaya?
—No pienso en otra cosa. En cuanto salga de aquí, me subo a un jeep y me voy —le respondí con franqueza.
Ella suspiró.
—Ten en cuenta que estarás muy débil. Necesitarás un tiempo de recuperación —me repitió por enésima vez—. Cualquier cosa, pulsa el botón.
Reeya cerró la puerta y el silencio se adueñó de nuevo de la habitación. Para distraerme, mi cabeza se dedicaba a crear lo que fuera que me hiciese disociar. En mi imaginación, corrían ríos de imágenes inventadas con montañas imposibles y cumbres siempre blancas, rompiendo el horizonte como si intentaran desgarrar el cielo. Hacía pocos meses que tenía aquel nuevo sueño, pero ahora ya no podía pensar en otra cosa. Iba a cruzar el macizo más alto del mundo a pie. Fuera de aquella habitación, me esperaba el conocido como «Gran Camino del Himalaya».
En ese deseo no había una voluntad de romper ningún récord, sino sencillamente el anhelo de ponerme a prueba. Una vez más, quería conocer mis límites, tanto físicos como mentales.
Sonreí al oír esa frase tan cliché en mi mente. Parecía un cursi romántico, pero así lo sentía de verdad. En casa, aquellas eran unas palabras muy fáciles de pronunciar y que se oían en todo tipo de conversaciones. Sin embargo, no eran tan sencillas de llevar a la práctica, al menos no al cien por cien. En mi caso, hacía más de un año que había cambiado un estilo de vida convencional por uno en el que la incertidumbre y las aventuras estaban a la orden del día, y ahora me enfrentaba a un nuevo reto.
A los veinticuatro años, había decidido dejar mi rutina en Barcelona y empezar a ver mundo. Y quería hacerlo sin aviones, con poco dinero y sin billete de vuelta. 50.000 kilómetros después, me encontraba en Nepal con un concepto de viajar y de vivir completamente distinto al que tenía años atrás.
Todo empezó con mi primer desafío: cruzar Europa en autostop, pero después fueron llegando más y más aventuras. Descubrí Rusia sobre raíles gracias al Transiberiano; me compré unos caballos en Mongolia para viajar con ellos, y así aprender más de la cultura nómada y de los cazadores con águilas; me perdí por Vietnam en moto; anduve desde este país hasta Tailandia, cruzando toda Camboya, únicamente a pie; sobreviví en una isla desierta, e hice dedo en veleros en Hong Kong.
En todas esas aventuras había ido desarrollando un placer secreto por superar aquello que en un principio parecía lejos de mi alcance. Era una forma de decirme a mí mismo que podía con más de lo que creía, que no había reto demasiado grande y que la vida podía ser distinta a lo que pensaba que ya estaba escrito para mí. Y, de paso, también era una forma de gritarlo a mi entorno, porque todo eso tenía algo que enganchaba.
Todas aquellas experiencias me habían servido enormemente para aprender más de cada región y de su cultura, y conocerme a mí mismo en el proceso. ¿Cómo reaccionaba en casos de tensión? ¿En qué situaciones había tomado la decisión correcta? ¿Por qué era más feliz cuando no sabía dónde iba a dormir o qué iba a comer? Y de la misma manera que encontraba algunas respuestas, también abría un baúl de nuevos interrogantes.
Pero aquel reto al que ahora me enfrentaba superaba cualquier aventura previa. Eso sí que era imposible. Por fin había encontrado un desafío que me ayudaría a descubrir hasta dónde eran capaces de llegar mi cuerpo y mi mente.
La traducción más correcta del Great Himalaya Trail (o GHT) sería ‘Camino del Gran Himalaya’, ya que se trata de una ruta de más de 1.700 kilómetros que permite cruzar la región más alta de la cordillera más alta del mundo, que se encuentra dentro de las fronteras de Nepal. Para completarla, se tienen que subir y bajar un total de 170.000 metros de desnivel acumulado y llegar hasta prácticamente los 6.000 metros de altitud. Además, el recorrido pasa por las ocho montañas de más de 8.000 metros que tiene Nepal, más de la mitad de las que hay en todo el Himalaya. Entre ellas, por supuesto, el mítico Everest.
Hasta entonces, menos de un centenar de personas lo habían logrado, y ahora yo quería convertirme en uno de los pocos que, al menos, se había atrevido a intentarlo. Pero solo hacía falta verme para saber que esa epopeya estaba lejos de mi alcance. Físicamente no tenía ni un solo parecido con el cuerpo que lucen los alpinistas y montañistas. Mi constitución ha sido ancha desde pequeñito, e incluso he disfrutado durante toda mi madurez de una tímida barriga cervecera. Hacía años que no practicaba deporte con un poco de constancia. Por suerte, mi estilo de vida desde que había empezado a viajar había sido más activo. Cuando no estaba haciendo autostop, me perdía en alguna excursión por la jungla o me pateaba las callejuelas más recónditas de alguna gran ciudad. Si bien había aprendido a ser consciente de mis propias limitaciones físicas, también lo era de mis puntos fuertes. Y si algo apreciaba de mi constitución eran la resistencia y la rápida adaptación de mi cuerpo a las nuevas realidades.
A pesar de ello, era plenamente consciente de que esta era la aventura más peligrosa y exigente que me había propuesto hasta el momento. Los riesgos en la montaña ya son de por sí altos, pero en las cotas y por los remotos senderos por los que transcurre el Gran Camino del Himalaya, los peligros se multiplican: aludes, congelaciones, desprendimientos de tierra, desorientaciones en la nieve y el hielo… Era una lotería. Aunque, por suerte, no iba a estar solo.
Cuando se abrió la puerta de la habitación sin previo aviso, supe que era Dani quien entraba. Era un chico flaco, fibroso y con unos ojos marrones intensos, llenos de vida. Llevaba el pelo y la barba cortados al mismo nivel, a unos cinco milímetros, lo que alimentaba la impresión de que su cara tenía una forma más bien circular. Como cada día, se había desplazado hasta el hospital para visitarme y pasar unas horas juntos. Él era una de esas personas que cambian la energía de una sala solo con su presencia.
—¡Buenos días! Vaya zumo de granada me acabo de beber… Justo aquí abajo hay un puestecito que vende un montón de zumos de fruta distintos y superbaratos. Cuando salgas los tienes que probar. —Siempre me contaba cosas del exterior como si llevase allí tanto tiempo como para olvidarme de cómo era—. ¡Además, he encontrado estas madalenas! —dijo mientras desenvolvía la bollería y me mostraba una con orgullo.
—Tiene buena pinta. ¿Ya tienes hambre para comer? —le contesté en tono jocoso, como si lo estuviera retando.
—Yo siempre tengo hambre, Sergi. Ya lo sabes.
Tenía razón, ya lo sabía.
Los días que estaba en el hospital, dejaba que él pidiese lo que quisiera de mi menú. Por mi convalecencia, no tenía nada de hambre, por lo que la mayoría de la comida que me pedía acababa en el estómago de mi compañero. A mí me parecía una manera excelente de compensarle por acercarse hasta allí cada día y hacerme compañía durante unas cuantas horas. Cuando no jugábamos al ajedrez, mirábamos alguna película o hablábamos de los preparativos necesarios para empezar nuestra travesía.
La idea inicial de realizar esta expedición fue suya. Se lo comentó una viajera suiza tomando un café e, inmediatamente después, me lo propuso. Cuando lo hizo, no me lo pensé: teníamos que hacerlo. Hacía ya unos cuantos meses que buscábamos algo que fuera lo suficiente exigente para que fuese necesario tener a un compañero de aventuras. Se habían barajado otras alternativas, pero ninguna nos impresionó tanto como escuchar la historia de un sendero casi inexplorado que cruzaba el macizo más alto del mundo.
Nuestra historia de amistad había empezado un año atrás, cuando, sin conocernos de nada, nos compramos tres caballos en Mongolia y estuvimos varias semanas cabalgando por la estepa, como habían hecho durante miles de años las comunidades nómadas. Conectamos a través de las redes sociales y decidimos encontrarnos por primera vez en Ulán Bator, la capital del país, para vivir aquella aventura.
La segunda vez que nos vimos las caras fue directamente en Nepal, listos para este nuevo reto. Se podría decir que la nuestra era una relación que se ceñía, en exclusividad, a las aventuras. En realidad, siempre pensamos que, si nos hubiéramos conocido en Barcelona, probablemente ni siquiera nos habríamos hecho amigos. Sin embargo, en Mongolia, nos dimos cuenta de que formábamos un gran equipo juntos: nos complementábamos a la perfección, y compartíamos nuestro laissez fare y el mismo desapego por las comodidades. También entendíamos por igual los viajes y los desafíos introspectivos. Pero, sobre todo, los dos éramos muy testarudos.
Después de esa gran experiencia sobreviviendo en la estepa, decidimos que nos volveríamos a encontrar en alguna otra parte del mundo. Teníamos el deber de aprovechar esa conexión tan difícil de lograr y tenía que ser, otra vez, para afrontar un desafío demasiado peligroso como para hacerlo en solitario.
Aquel día en el hospital, Dani se quedó conmigo hasta el anochecer. Nos pasamos las horas planificando nuestra ruta y analizando los mapas que nos habíamos comprado en una tienda del centro de Katmandú. Solo nos dimos cuenta de que el sol se había ido cuando los ojos nos dolían demasiado como para seguir las finas líneas que representaban unos supuestos caminillos entrelazándose a más de 5.000 metros de altitud.
Bajo la luz de los fluorescentes, marcábamos con unas cruces los nombres de los pueblos más importantes por los que íbamos a pasar: Olangchung Gola, Thame, Kagbeni, Dharapori… Seleccionar la ruta había sido fácil: iríamos por los senderos más elevados, lo que se conocía como la ruta extrema del Gran Camino del Himalaya; realizarla…, eso ya era otra cosa.